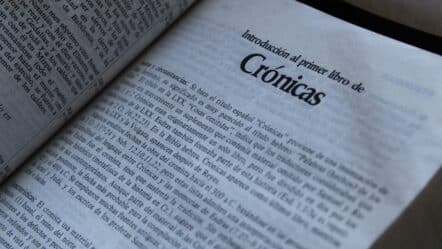El término español de América hace referencia a las distintas variedades que se han desarrollado a lo largo del continente americano desde la llegada de los españoles a finales del siglo XV. Como ocurre con cualquier lengua natural, en particular aquella hablada en una vasta área geográfica, el español presenta variaciones internas que nos permiten distinguir hablantes de diversas regiones a través de su pronunciación, vocabulario y estructuras gramaticales y discursivas.
El español se divide en ocho regiones dialectales principales: en España, estas incluyen el andaluz, el castellano y el dialecto de las Islas Canarias; mientras que en América, las regiones están formadas por los dialectos caribeños, mexicano-centroamericanos, andinos, rioplatenses y chilenos.
El español de América no se rige por una uniformidad lingüística, al igual que el español de España, sino que entre los diferentes usuarios del idioma se pueden distinguir sus variedades, inicialmente, nacionales y luego diatópicas (dialectos) y diastráticas (sociolectos). No por esta razón podemos hacer referencia a una coiné en general diferente a la que pueda tener el español peninsular, dado que en la Península conviven, entre otras, dos subnormas claramente distintas: la castellana y la andaluza.
Desde el registro estándar, vinculado a la norma cultural, el idioma que proviene de la pluma de Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, Neruda, Borges, Octavio Paz, entre otros, a excepción de los tratamientos léxicos y pronominales, no muestra serias alteraciones en comparación con el que proviene de la pluma de los Cela, Delibes, Alberti, García Lorca, Blas de Otero, A. Zamora, F. Umbral.
El sistema lingüístico del español actúa como medio de expresión y comunicación, es totalmente apto para transmitir, siguiendo la norma culta, tanto a españoles como a hispanoamericanos sin ningún esfuerzo. La expresión español de América agrupa matices muy diversos: no es igual el habla cubana que la argentina, ni la de un mejicano a la de un chileno.
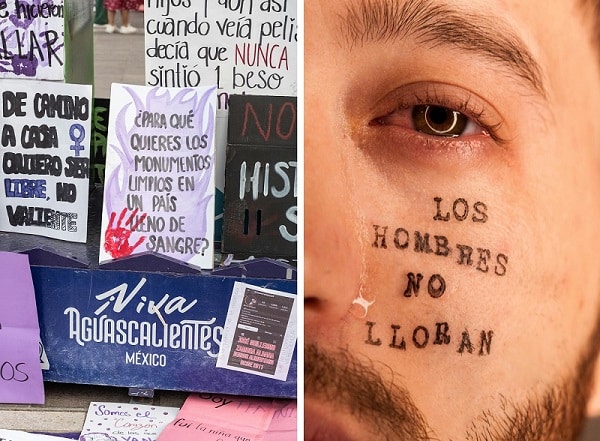
Sin embargo, a pesar de que en Hispanoamérica no haya uniformidad lingüística (principalmente debido al sustrato indígena que los españoles descubrieron: quechua, náhuatl, guaraní), la percepción de comunidad general no es injustificada.
Las variantes lingüísticas (las que difieren de la norma culta) tanto desde el punto de vista diastráctico (variables socioculturales) como desde el punto de vista diatópico (variantes geográficas y dialectales) presentan menos discrepancias entre ellas que los dialectalismos peninsulares, y, por razones evidentes, tienen un menor origen histórico en Hispanoamérica. Al hablar del español en América estamos hablando de una lengua de comunicación, como ya se ha señalado anteriormente, que aglutina a veinte naciones independientes.
El idioma español continúa siendo el sistema de comunicación común a veinte naciones, sin embargo, existen diferencias específicas (léxicas, fonéticas y, en menor medida, morfosintácticas) que dificultan su uso en algunas de ellas. Las diferencias que surgen entre todos esos países no nos permiten definir dos grandes modalidades bien diferenciadas, española y americana, ya que, además, hay una mayor afinidad entre ciertas modalidades americanas y españolas que entre algunas modalidades hispanoamericanas.
Comprendemos por español americano una entidad que puede ser caracterizada por su geografía e historia. En otras palabras, se refiere al conjunto de variantes dialectales del español habladas en América, que tienen una historia compartida, ya que se trata de un idioma adoptado a raíz del proceso de conquista y colonización del territorio americano.
Esto no significa ignorar la complejidad y diversidad de este proceso y sus consecuencias lingüísticas, ya que necesitamos distinguir las áreas de población temprana (como las Antillas, Panamá y México) de las más tardías (como el Río de la Plata en su totalidad y Uruguay en particular); las áreas de población directa procedente de España, de las de expansión americana, entre otras.
El idioma español o castellano se ha consolidado como lengua oficial en numerosos países, entre ellos: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay (junto con el guaraní), Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y Cuba. Además, es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos, especialmente en regiones como Nuevo México, Texas, Arizona, parte de California y Puerto Rico (donde es cooficial con el inglés), Florida y Nueva York.

Los cimientos del español de América
Sin profundizar en los principales enfoques de investigación que desestiman la base lingüística andaluza para el español de América, en contraposición a aquellos que proponen una base andalucista para el español de América aparte de otros postulados que se alejan de ambas, es posible, al menos, argumentar que el andalucismo del español de América, que podría denominarse con mayor exactitud sevillanismo, parece ser indiscutible en relación al seseo, que abarca todo el español ultramarino y que proviene de ese tipo de filtro que simboliza la norma sevillana para el español que se trasladó al Nuevo Mundo y a las Islas durante los primeros años de la conquista.
Por supuesto, no es menos verdad que el español de América es un idioma propagado por la colonización; esta comenzó cuando el idioma había adquirido sus características fundamentales y estaba cerca de la madurez, sin embargo, no debemos anticipar el gran peso de la norma toledana en comparación con la andaluza en ese periodo.
El idioma que los españoles llevaron a América se ajustaba a la expresión verbal (y escrita) de la que los emigrantes eran portadores, en concordancia con la base social de la que provenían. Por lo tanto, en las áreas de las colonias, además del componente lingüístico autóctono, crucial indiscutiblemente, debemos considerar para un mejor análisis de las áreas lingüísticas el componente sociocultural de los emigrantes y su legalización geográfica inicial. No se trata de un idioma muerto, sino de una lengua viva en sus labios que reaccionaba esencialmente a la coiné que practicaban.
Según Rufino José Cuervo (1844-1911), las características distintivas del español de América son el vulgarismo, una destacada representación de los dialectalismos de la región y una tendencia acentuada hacia el arcaísmo. Además, según Antonio Garrido Domínguez, también adoptó desde perspectivas lingüísticas el pronóstico político de Andrés Bello sobre la potencial fragmentación del español, tal como sucedió en su época con el idioma latín.

Una y otra perspectiva de Rufino José Cuervo ha marcado el punto de partida (no de llegada) de dos de los aspectos más discutidos del español en América. Es tanto, que resulta imposible tratar los inicios del español en América y el español en el mundo contemporáneo sin recurrir a las perspectivas de Rufino José Cuervo, a pesar de que hoy en día contamos con nuevos enfoques para intervenir en estas polémicas.
Acerca del futuro del idioma español, todavía hay voces que sostienen la posible fragmentación si no se emplean los medios apropiados; dado que no hay garantía total de que el futuro del idioma esté asegurado y se requiere mantener el máximo respeto a las reglas gramaticales.
Se pueden considerar unos pocos rasgos morfosintácticos como exclusivos, aunque no generales, del español americano actual frente al peninsular, entre los que destacan el voseo. En lo fonológico hay un rasgo general a todo el español americano: el seseo, que es compartido también por el español del sur de España y de Canarias.
Otros atributos muy comunes, pero no universalizados, incluyen el yeísmo, la aspiración de /-s/ final, la realización aspirada de /X/ y las diversas realizaciones de /-r/ y /-I/. En términos de léxico, el español americano muestra significativas diferencias, tanto en relación al español peninsular como entre las distintas regiones de América entre sí. No obstante, estas diferencias no impactan en el vocabulario básico, sino en el resto del componente léxico, lo cual es lógico en un idioma que se propaga por un territorio tan extenso y se habla en más de veinte naciones.
Fuente principal:
Jesús Sánchez Lobato, EL ESPAÑOL EN AMÉRICA. Universidad Complutense de Madrid